Artículo de Baltasar Fernández incluido en el Tema-LAAAB ‘Espacios urbanos centrados en las personas’ capitaneado por Ignacio Grávalos y Patrizia Di Monte
El derecho de conquista
En su pasado histórico y su etimología, la palabra derecho quiere hacer referencia al comportamiento recto, es decir, ajustado a lo que está definido según regla, norma, razón o costumbre. El derecho se impone mediante coacción, y es de este modo la decisión del gobernante (el legislador, el que domina el discurso) y su práctica fundamental de dominio sobre los demás. Desde que ingresamos en la sociedad, somos coaccionados (a las claras mediante amenazas de castigo, o a de maneras sutiles mediante promesas de orden y prosperidad en la convivencia) para ajustarnos a lo estipulado, con independencia del origen y las razones que justifican los marcos normativos, pues no está en nuestra mano inicialmente poder cuestionarlos, sino sólo cumplir con ellos o dejar de hacerlo. También la palabra justicia hace referencia al ajustarse a lo estipulado, al obrar según criterio. La discusión remite, por tanto, a cuáles sean estos criterios que fundamenten el marco normativo, y de qué modos se sostienen ante la comunidad de los que vivimos bajo el mismo marco de convivencia.
Yo podría personalmente aceptar una forma de vida ciegamente ajustada a derecho. Bastaría con atender en mi comportamiento escrupulosamente a todos y cada uno de los reglamentos, declaraciones legales, protocolos oficiales, y también los sistemas normativos no explícitos que el grupo ha venido a elaborar en el devenir histórico de sus prácticas en comunidad. Claro que, en nuestro tiempo sobrerreglamentado (la sociedad post-disciplinaria de Deleuze), en el tiempo del pensamiento administrativo que se extiende por doquier en nuestras instituciones, el ajuste total a la norma sería por completo inviable. Primero, porque las normas son sinnúmero y encierran multitud de contradicciones; segundo, porque atender escrupulosamente a la norma exige desatender el caso en particular, que es el que debe ser respondido, y que nunca se ajusta enteramente a una caracterización normativa; y, tercero, porque consumiría por completo mi tiempo, y apenas dejaría resquicio para desarrollarme de una forma personal según yo considere en mi propia vida. Sólo tengo una vida, y me resisto a cederla para vivirla en nombre de los demás, según lo que la tradición o el poder hayan decidido para mí, por mí, al margen de lo que yo tenga que decir, lo cual, siendo mi vida y no la de otros, es demasiado pedirme.
Si pensamos en una parcela novedosa de mundo (por ejemplo, la que abrimos al realizarnos mediante la acción situada), apreciaremos que no es factible reducirla a los estándares o las normas que hayan emanado de otras parcelas de actuación. Esta homogeneización según norma exterior borra todo lo que de novedoso tenga nuestra realización personal, que es en sí misma heterogénea a toda otra situación potencialmente comparativa. Siendo lo heterogéneo (lo distinto que yo hago), es desde el primer momento modelo de sí misma (Gadamer), y puede reclamarse desde ella la primacía para definir los criterios con los que haya de ser comparada, ya que no hay razón alguna para que no se haga así. Tanto como puede reclamarse que un nuevo suceso sea juzgado según los estándares de sucesos anteriores, puede igual reclamarse que el nuevo suceso indique los estándares para juzgar a los anteriores. Es algo que sucede comúnmente en la renovación de las formas culturales. Cuando los jóvenes desarrollan una forma de relación novedosa, sus padres la comparan con los estándares de su tiempo joven, y la juzgan alocada, estúpida o peligrosa. Pero, del mismo modo, los jóvenes desprecian el juicio de sus padres porque ahora son ellos los que reclaman que todo tiempo sea juzgado desde los estándares que se están desarrollando en la nueva práctica cultural que ellos protagonizan. Igual podemos pensar de la renovación de las formas artísticas, cuando un nuevo movimiento estético es juzgado con desprecio frente a la grandeza de las formas más antiguas, pero basta con que el nuevo movimiento se extienda y asiente para que ahora se establezca como patrón con el que juzgar la historia de los movimientos anteriores, cuya razón de ser, como los precursores de Kafka (Borges), era preparar insuficientemente el terreno para llegar hasta nosotros. Unos por exceso y otros por defecto, ambos juzgan al otro como una aberración de sí mismos, sin que haya criterios externos a ambos que permitan decidir cuál de las dos posiciones de juicio es la correcta. No hay posiciones de juicio correctas, hay que elegir, y, en la medida en que nos presentamos ante los demás sin necesidad de disfraces, fundamentar argumentalmente la decisión (Tomás Ibáñez).
Pensemos igualmente en la renovación de las prácticas culturales en el espacio público. El espacio está reglamentado según entramados legales (con valor jurídico y amenaza de coacción), pero asistimos con frecuencia a la aparición intersticial de nuevos usos marginales en los que una minoría de personas ocupa el lugar y realiza actividades no previstas en la norma. Si la minoría deviene mayoría, el legislador se preocupará de reordenar los usos del lugar mediante cambios reglamentarios que atiendan a los nuevos criterios (los para qué que justifican el articulado), los cuales acabarán por arrinconar a los anteriores en el olvido histórico, o en la memoria de los viejos, los que una vez se impusieron pero ya no pueden. Esta agonística de la ocupación y definición del espacio es la que permite la renovación efectiva de las prácticas culturales urbanas.
En cierto modo, es una variante de lo que se conoce comúnmente como política de hechos consumados. Una vez que, de maneras sutiles, se han introducido ciertos elementos que modifican las relaciones entre las personas o grupos interesados, llega un momento que su presencia está tan asentada, o ha cobrado fuerza suficiente para defenderse con dureza, que no queda más remedio que aceptarla y buscar modos de convivir con ella. Una tregua en lugar de una capitulación de las fuerzas culturales. El uso de facto extendido en el espacio o en el tiempo da carta de naturaleza legal a la nueva práctica. Ya no podemos expulsarla del lugar, coaccionarla mediante las medidas reglamentarias estipuladas, y mucho menos, negarla como si no existiera, por la única razón de que su resistencia a ser reducida será tan poderosa, o más, que la fuerza disponible contra ella. La lucha está igualada, sólo queda el armisticio, o perderemos todos. Salvando las diferencias, no es otra la legitimidad que argumenta el que llegó primero al lugar (a la cola del autobús, a las mesas de la biblioteca, al hueco de la playa, incluso el que llegó antes al barrio durante la anterior oleada poblacional) para reclamar su derecho a continuar usándolo de manera exclusiva. Cuando la fría urbanidad educada no es suficiente para conservar nuestra ocupación del lugar, insinuaremos nuestra fuerza para defenderlo; si ella no basta, acudiremos al reglamento, es decir, apelaremos a las instituciones formales del orden público para que sean ellas las que, mediante la fuerza que legalmente les hemos concedido, impongan el ordenamiento del lugar (a nuestro interés) para “resolver”, aunque falsamente, el conflicto.
En definitiva, salvo que establezcamos un criterio válido de comparación, ningún sistema normativo, ninguna práctica de ocupación, es en sí superior a otras, y ninguno de los sistemas aceptará ser juzgado con los criterios del otro. Sólo queda entre ellos la posibilidad de la disputa, la imposición del uno sobre el otro mediante estrategias que nada tienen que ver con la racionalidad de los criterios de juicio, sino con otro tipo de fuerzas. Sólo uno de ellos se impondrá, lo hará por la fuerza, y entonces los vencedores escribirán el derecho, igual que escriben la historia.
Quisiera identificar esta forma de imposición con la antigua legitimidad del derecho de conquista, el que ejerce la persona o el grupo que ha tomado el lugar por la fuerza, y está dispuesto a defenderlo por los mismos medios.
El comportamiento territorial humano, tal como lo practicamos habitualmente, tiene dos componentes: la personalización del espacio (la demarcación simbólica de lo interior y lo exterior mediante el establecimiento de los límites) y la actitud de defensa (la disposición a defender lo así marcado siempre que sea necesario). El espacio no definido es anterior al territorio, y la legitimidad de lo territorial no emana en ningún caso del espacio previo a la demarcación, sino de la fuerza excluyente que empleamos en su limitación y defensa. Esto se aprecia con facilidad en el modo en que una multitud de usuarios utiliza un espacio público concreto. Cuando el espacio se aproxime a su límite de saturación, los conflictos territoriales se multiplicarán y el uso del espacio se verá reducido a la defensa permanente del territorio conquistado. El único derecho que podemos reclamar entonces es el derecho de conquista (yo llegué primero), y su ley es la fuerza. La apropiación del espacio es, de este modo, no un derecho, sino una conquista violenta que debe vérselas continuamente con la lucha para no perder lo conquistado ante los demás. En nuestra sociedad urbana, los litigios serios sobre el territorio se confían a los cuerpos formales de gobernación y justicia. Es decir, que, en lugar de poner en juego la violencia de la que somos capaces, el ejercicio legítimo de la violencia se confía a la administración pública, la cual opera reglamentando y coaccionando jurídicamente a quienes incumplen el reglamento. Así, cualquier conflicto espacial, sobre todo cuando atañe a la propiedad legal del espacio (la propiedad del suelo), se resuelve mediante reglamentación, es decir, estableciendo criterios jurídicos de propiedad, los cuales se ven plasmados en la reglamentación (los planes, la parcelación del suelo urbano) y en los protocolos de actuación que operan en la concesión de espacios, en la reordenación de las categorías espaciales (suelo edificable, suelo industrial, permisos de apertura de locales…), o en la administración de la justicia para la resolución coactiva (violenta) de los litigios (como decía, justo se considera así sólo lo que se atiene a criterio normativo, y el criterio se estructura jurídicamente en forma de reglamentos y protocolos administrativos de actuación). En el imperio de la hiperadministración de la vida cotidiana (el imperio de los protocolos, los reglamentos, la burocracia –el gobierno de las oficinas–), nuestra sociedad civilizada ha cedido hasta el extremo su legitimidad para ejercer la violencia del derecho de conquista en manos de los cuerpos formales de gobernación del Estado, quienes son ahora los últimos garantes de la ordenación pública en términos de propiedad (pública y privada). Sin violencia no hay conquista, sin conquista no hay territorio a ser apropiado (expropiado de sí mismo), pero, sociedad civilizada, hemos delegado la violencia necesaria para la conquista en los cuerpos formales de la administración, que así han penetrado en una más de las parcelas de nuestra vida cotidiana, y hemos sublimado la violencia del derecho de conquista en términos de derecho a la ciudad. O, al menos, este es el caso si desarrollamos la idea de derecho a la ciudad como la legitimidad para reclamar ante el Estado territorios excluyentes donde vivir nuestras vidas en común, que es como se suele considerar.
Conclusión
Iniciamos el texto con dos cuestiones sobre el derecho a la ciudad: quién es el sujeto que puede reclamar tal derecho, y qué cosa reclama de tal modo. La reflexión crítica nos llevó a identificar al sujeto legítimo como el sujeto de la enunciación, el yo en primera persona que asume el protagonismo y la responsabilidad de la acción. Vimos, por otra parte, que la propiedad de lo propio consiste en el plus de ser resultante de la acción en primera persona, lo cual no se identifica con la propiedad territorial del suelo, sino con lo peculiar de la realización del yo en su acción situada, a pesar de que, efectivamente, necesite un suelo (un sitio, un lugar) para realizarse. No hay cabida para la cuestión del derecho en esta perspectiva, pues tampoco disponemos de criterios independientes para juzgar comparativamente los usos del espacio urbano, dado que cada acción define sus propios criterios de valor, y no se deja reducir a la comparación según criterios diferentes, so pena de desaparecer por completo las condiciones para la realización del yo en cada caso.
De manera alternativa, hemos equiparado la reclamación del derecho a la ciudad (entendida como reclamación de propiedad sobre el suelo común) con el antiguo y denostado derecho de conquista. Hemos interpretado la apropiación como un caso de territorialidad, en el que está en juego necesariamente el ejercicio de la fuerza. Bien porque tenga la fuerza suficiente para defender y conservar el espacio, bien porque consiga amparo en la fuerza jurídica de la administración pública, el que reclama su derecho al espacio entra en la dinámica de la violencia simbólica e institucional, y aquí, el nombre de “derecho” se antoja fuera de lugar, pues ya no hablamos de criterios que puedan ser defendidos argumentalmente, sino de fuerzas que compiten por el acceso, la apropiación y el uso exclusivo de los espacios, y la fuerza sólo habla el lenguaje de la fuerza: conmigo o contra mí. No entraré en este juego, yo ya tengo mis fuerzas puestas en otros lugares, y no las dedicaré para servir de instrumento de los intereses de conquista de unos y de otros.
¿Qué nos queda entonces? Sólo sugerir que el concepto de derecho debería ser reorientado desde la moral de las costumbres (lo correcto es lo establecido, la norma, la ley, sin que importe el modo en que se estableció, sea la conquista, los hechos consumados o la tradición consuetudinaria) hacia una reflexión ética comprometida con el caso particular, no con lo genérico e impersonal, sino con lo personalizado en la realización de la primera persona actancial. Entiendo la ética como la reflexión específica que intenta responder a la pregunta fundamental que aparece en nuestra relación con el tú: ¿cómo debo comportarme contigo? Así, en cada caso, la reclamación sobre el espacio debería comprender primero qué es lo propiamente propio del otro, y de qué modo se ve comprometido el suelo que, por sí mismo, es inapropiable. En la línea en que Gadamer analiza la hermenéutica jurídica, se trata de un ejercicio de interpretación que, atendiendo también a las normas y costumbres, las aplica, combina o matiza de maneras particulares ajustadas a la especificidad de cada caso. Podríamos seguir hablando entonces de derecho y de justicia como ajuste a lo correcto según criterio, pero de tal modo que la justicia se entienda como el decidir lo correcto ajustándose también a los criterios que emanan del propio caso. No derecho a la ciudad, sin más, sino derecho a un juicio justo cuando se presenten públicamente las reclamaciones y conflictos por el espacio, sean quienes sean los actores en litigio.
Baltasar Fernández Ramírez
@btsrbtsr











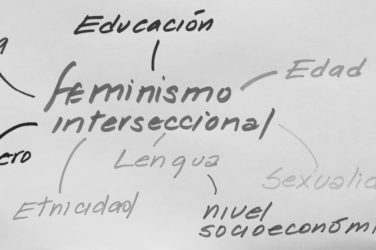


Mostrar comentarios (0)